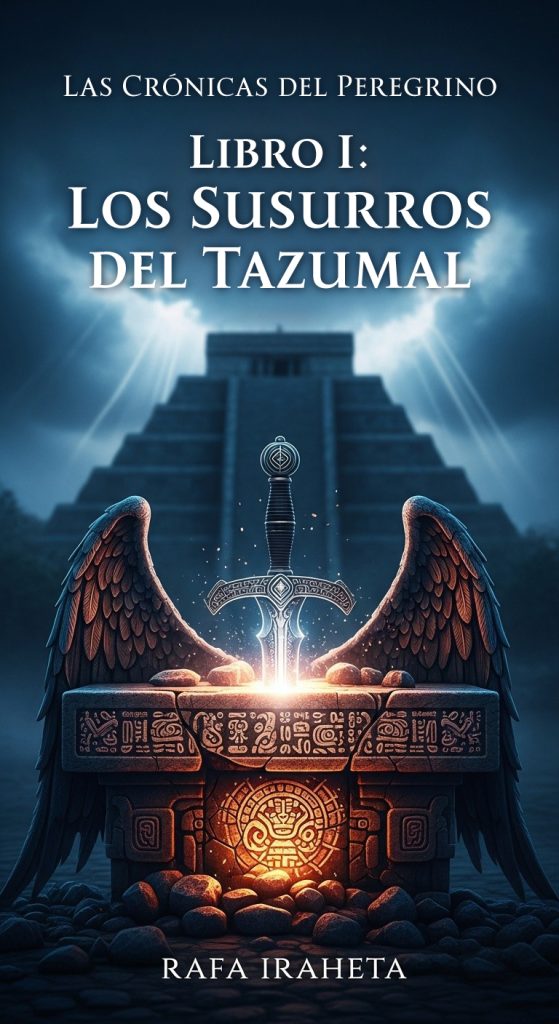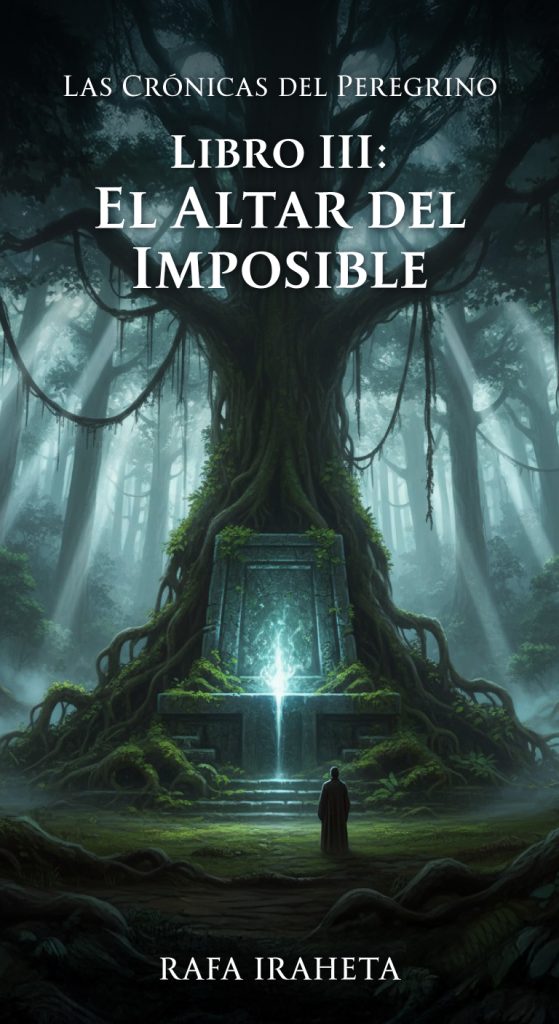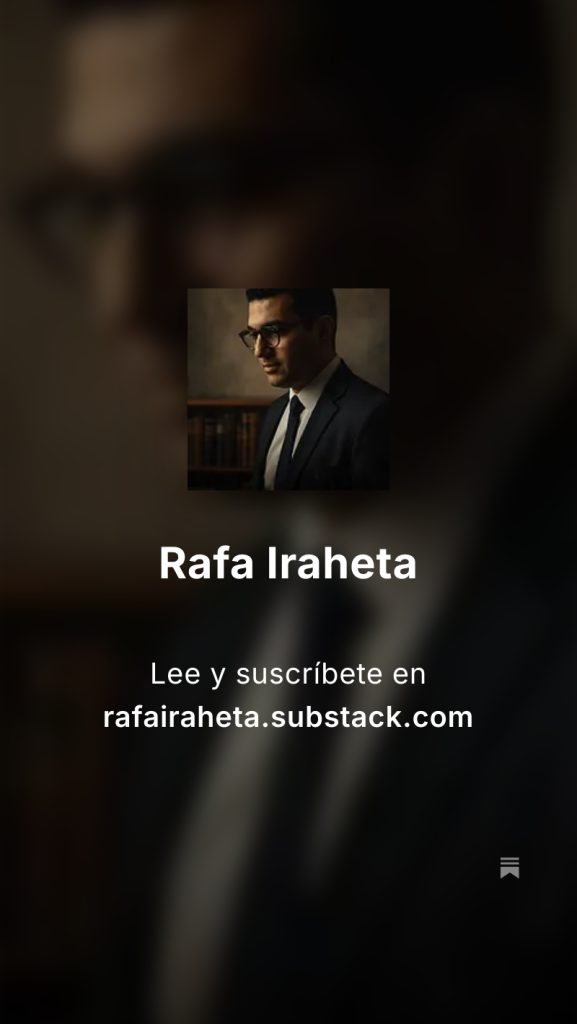En el taller no hay rosas ni relojes hoy. Solo hay un hombre frente a una ventana que da a un jardín que él ya no pisa.
Ella está allí afuera. Se mueve con una ligereza que parece un insulto a la gravedad del aire que él respira. Ella ríe con la brisa, conversa con las sombras de los árboles y parece florecer en cualquier lugar donde él no esté. Lo curioso no es que ella sea feliz; lo curioso es que su felicidad parece alimentarse de la ausencia de él. Es una alegría que necesita un vacío para existir.
Él la observa a través del vidrio: una superficie transparente que deja ver todo, pero que impide el tacto. Si él golpea el vidrio, se rompe y el frío de afuera entrará a congelar la cuna de los niños. Si él se aleja del vidrio, pierde de vista la única razón por la que sigue en esa habitación.
No hay demonios gritando. Hay algo peor: un susurro que dice que el sacrificio más grande no es morir por alguien, sino desaparecer por alguien mientras sigues ocupando la misma silla a la hora de la cena.
La paradoja no es que él sea fuerte. La paradoja es que él ha descubierto que su presencia es un sacrificio de omisión. Para que ese ecosistema de “felicidad” de ella y de “seguridad” de los hijos se mantenga, él debe aceptar ser el hombre invisible de la casa. Un fantasma que provee, un espectro que firma los papeles y que da las buenas noches, pero que ha dejado de esperar que su nombre sea pronunciado con el peso de la carne.
Él no es un héroe de mármol. Es un hombre que simplemente ha decidido que el ruido de los platos y las voces infantiles en el pasillo son un lenguaje más sagrado que el derecho a ser deseado.